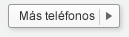Los Danzantes
La danza ha sido siempre uno de los medios con que el hombre primitivo ha querido expresar de forma colectiva, su comunicación con los dioses o espíritus. Los orígenes, de difícil precisión, son paganos. Desde siglos se habla de guerras y luchas o quizás ritmos ancestrales, tal vez de cofradías y gremios. Los griegos y la mayoría de los pueblos antiguos introdujeron el baile en la mayor parte de sus ceremonias sagradas y profanas. Ha de entenderse por danza, a los bailes que necesitan de cierta preparación y organización que se someten a reglas fijas y que están interpretados por personas adiestradas para ello. Los danzantes de Laguna de Negrillos llevan acabo una danza arcaica, llena de garbo y pompa rítmica en recuerdo a la danza de espadas y danzas militares de origen celtíbero.
Este tipo de danzas se desarrollaron en un momento muy concreto de la evolución de este arte. Fue en las últimas décadas del siglo XVI cuando estos danzantes en comparsa salieron a la nueva fiesta tridentina y teatral, justo en la horquilla de tiempo en que se instaura el Voto y el Corpus como celebraciones populares de nuestro pueblo. El Concilio de Trento concluyo en 1563 y aportó a una buena parte de Europa un nuevo concepto de celebración, no sólo religiosa, sino también social y política. La Contrarreforma española fue singular y espectacular en la danza. Estas cuadrillas de danzantes están por toda la Península Ibérica, parece ser que hubo una auténtica eclosión de danzantes comediantes en toda la España y Portugal de Felipe II. Este gusto impaciente por la danza y la comedia pasaría de las ciudades a los pueblos; de las ceremonias del Corpus más ricas y enriquecedoras a las procesiones y festejos más íntimos de la religiosidad rural. El Renacimiento, siempre con la mirada en la Antigüedad clásica, bien pudo haber reavivado las danzas militares y guerreras y adaptarlas a esta moderna teatralidad. Bien es verdad que en estas danzas de palos, de aspecto guerrero, sobreviven en sus gestos, en sus utensilios o en su indumentaria no pocos elementos de un mundo agrario-religioso antiquísimo, por no decir primitivo. A su vez el teatro del Siglo de Oro fertilizó con sus letrillas, en principio ingenuas, la vida de los danzantes, herederos de una juglaría medieval y de una rica tradición de drama religioso procedente del interior del templo.
Sin embargo, existen documentos por parte de autoridades religiosas o Cédulas Reales como la de Carlos III en 1780, que prohibieron las danzas y otras representaciones en los templos y procesiones, lo cual supuso un parón que acabó definitivamente con casi todo tipo de expresión cultural de esta índole en numerosos lugares. No obstante, cuando una costumbre está arraigada en el pueblo, es muy difícil suprimirla y poco a poco acaba volviendo a imponerse como es el caso de Laguna de Negrillos, donde estos ocho danzantes y los dos birrias, han logrado pervivir hasta nuestros días, sostenidos por el pueblo campesino. Quizás, este tipo de danza haya sobrevivido gracias a su incorporación a las festividades religiosas donde se han conservado con casi toda su pureza y autenticidad.
Como figura religiosa, los danzantes representan a los ángeles, el bien frente al mal de los birrias, que representan al demonio. Los 8 danzantes de los que se compone la danza de la villa de Laguna de Negrillos participan, como es sabido, en 3 festividades, el Voto, San Isidro y Corpus Christi, todas ellas celebradas en la primavera. Los danzantes participan en las procesiones, por la mañana y por la tarde. En el Voto danzan en honor a la patrona, la Virgen del Arrabal, en San Isidro en honor al patrón de los agricultores y ganaderos y en el Corpus Christi en honor al Señor Sacramentado. En todas las procesiones se colocan en doble fila de cuatro formando calle alrededor de la imagen en su recorrido procesional en señal de adoración donde realizan los bailes de simbolismo guerrero y sagrado al toque de dulzaina y tambor. Incansables a lo largo de la procesión, sólo descansan durante la celebración de la Misa. Antiguamente, durante la Misa, comían y a la hora de comer visitaban las casas de algunos vecinos, sobre todo, las casas de los más pudientes, que, además, solían tener invitados en la fiesta. Allí les interpretaban algún lazo, esperando buena compensación a base de dinero, chorizo, huevos… con lo que posteriormente organizaban meriendas.
La danza requiere tal coordinación entre los 8 danzantes que requiere de varios días de entrenamiento previos a la actuación. Los cuatro danzantes que ocupan los extremos reciben el nombre de “guías” y los cuatro centrales “panzas”. El repertorio de los danzantes se compone de 3 piezas; pasacalle, baila o bailina y paloteo.
La baila o bailina es el primer lazo que se ejecuta con las castañuelas en el que los 8 danzantes van moviéndose realizando pasos entrecruzados entre ellos. Es en este primer lazo cuando los danzantes realizan la ”zapateta”, nombre que recibe un peculiar brinco tradicional, cuya realización es marcada en la mayoría de las ocasiones por cierta nota musical que emite el tamboritero. Para el mismo el danzante efectúa cierta torsión lateral de su cuerpo mientras junta en el aire los talones. Este paso parece esconder otras dimensiones y simbolismos de interés antropológico y sociológico, recientemente investigados.
El paloteo es el repertorio más vistoso, constituido por 3 versiones, sencillo, bailado y doble. Llevan un palo cilíndrico en cada mano de unos 50 cms de largo y al son de la dulzaina van describiendo complicadas evoluciones y acompañándose del ritmo de los palos. En el paloteo sencillo, sus pies no danzan, se mueven andando. En el paloteo bailado, se dan pequeños saltos marcando el ritmo musical y en el paloteo doble que, generalmente no se realiza bebido a su complejidad, es un lazo muy rápido en el que se mueven prácticamente corriendo. Cada lazo tiene a su vez cuatro partes, formada cada una por dos estrofas musicales; copla y estribillo que se repite en total cuatro veces. Después de cada parte, la calle formada por los danzantes queda orientada en una dirección distinta, hasta volver a su posición inicial. Estos lazos son expresión de un vigoroso regocijo popular en el entorno de la Plaza de San Juan.
En el recorrido procesional, los danzantes van bailando y tocando las castañuelas sin parar con un pasacalle conocido como “De adelante para atrás” en el que, en determinados momentos, según la música, se giran y avanzan dando pequeños saltos hacia atrás. Una vez finalizada la procesión, al llegar a la puerta de las iglesias, los danzantes hacen doble fila, por la que entran al templo, la imagen venerada y bien las autoridades locales o bien los miembros de la Junta de la Cofradía del Señor según la celebración en cuestión. También durante la celebración de la procesión del Corpus Christi, en la que los danzantes custodian la Sagrada Forma y nunca le dan la espalda bailan, de forma exclusiva, “Las vueltas” que consiste en un complicado brincadillo con varias vueltas sobre su eje y que realizan en la Plaza del Santísimo Sacramento.
Aunque la interpretación se ejecuta al son de la música confiada en la dulzaina, también es conocido el texto poético que todas melodías tienen. La coplilla es, en muchas ocasiones, anterior a la misma danza a la que sirve de sustento musical. Los temas utilizados actualmente en el paloteo no son los más antiguos, corresponden a canciones modernas de la primera década del siglo XX, pasodobles o cuplés. Esto revela, la constante costumbre de estas agrupaciones de renovar el repertorio continuamente y crear anualmente algunas danzas dentro del estilo del pueblo y que con el paso del tiempo podrían pasar a formar parte de la más arraigada tradición local. Así, dentro de este repertorio se conservan melodías y textos conocidos desde el siglo XVI, época de arranque, desarrollo y esplendor de estas danzas en España, pasando por canciones o romances de los siglos XVII, XVIII y XIX.
En su vestimenta predominan los colores campesinos como el rojo amapola y el blanco de la harina de trigo. Confeccionar uno de estos trajes lleva muchas horas de trabajo, es todo un ritual. En blanco llevan; doble falda almidonada, siendo la exterior más corta y ambas con labor de puntillas, camisa, pantalón corto de lienzo con puntillas, medias de punto y alpargatas encintadas. De diversos colores llevan unas pequeñas borletas a la altura del gemelo. En rojo; el mantón en banda siempre por el hombro exterior a su marcha. En dorado llevan los lazos en los brazos con una lazada y en la espalda simulando la forma de una “M”, supuestamente de María y un cinturón de piel. Antiguamente llevaban un pañuelo de color blanco alrededor de la cabeza y atado a un lado. Portan castañuelas de forma ligeramente rectangular que son singulares de la localidad y que acompañan al son con la dulzaina y el tambor. Julio Caro Baroja apunta la posibilidad de que el atuendo blanco y almidonado de los danzantes derive de los muchachos adscritos al culto de la diosa Cibeles, que ejecutaban bailes de espadas, lo que hubiera derivado en el “paloteo” de la danza actual. En la “Diana” y en las vísperas de fiesta, los danzantes van vestidos con ropa de calle, sólo llevan como rasgo distintivo el mantón rojo, los lazos y las castañuelas.
Hasta el año 2011, el sexo femenino estaba excluido de la danza. Fue este año cuando tres niñas, Laura, Belén y Andrea empezaron a danzar en la festividad de San Isidro. En 2019, otras dos chicas jóvenes, Amaya y Amaia, abrieron paso a la igualdad definitiva y comenzaron a danzar en la fiesta del Voto. Por lo general, en el Voto van los más jóvenes, antiguamente “quintos” al cumplir los 18 años. En San Isidro van niños y niñas que se inician en la tradición y forjan un grupo que sirve de cantera para suceder a los danzantes de las otras dos fiestas. En Corpus Christi, suelen ir los veteranos, antiguamente ya casados a los que suele proponer la persona que representa a San Sebastián entre sus familiares y amigos, aunque tienen preferencia los que pertenecen a la Cofradía del Señor, organizadora del evento. Antiguamente, en Corpus Christi, era obligatorio que los integrantes del grupo de danza pertenecieran a la cofradía del “Señor Sacramentado”, eran en exclusiva varones y solían disfrutar de esta categoría durante varios años ya que la propia experiencia les permitía adquirir destrezas específicas que se suman a las que recibían durante su aprendizaje.
En Laguna constituye todo un honor la función de danzante, y se plantea en muchos casos desde perspectivas de saga familiar, aunque todos los danzantes son voluntarios y se ofrecen para tal fin. Encarna una plusvalía simbólica identitaria de gran relevancia social pues estos personajes, contribuyen a preservar celosamente la tradición local a través del conocimiento y práctica del “hacer” y las “mañas” coreográficas. La presencia de la danza en la fiesta es sinónimo de alegría, colorido, ritmo, seriedad, religiosidad y respeto absoluto a sus danzas y paloteos de orígenes remotos. La danza, en sí, ha cobrado tanta importancia cultural que todos los 29 de abril, se celebra su día internacional.